Albert N. Martin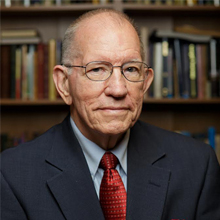
Un amor probado y un apego devoto a la persona de Cristo, encabeza la lista de los aspectos primordiales de la experiencia cristiana, los cuales son requisitos necesarios de l.a idoneidad para el oficio pastoral. Lo digo sin temor de encontrar algo contradictorio en mi Biblia o en las voces del pasado, que más bien lo confirman. Cuando nuestro Señor trataba con los doce discípulos y los preparaba para su función singular como apóstoles, dejó en claro desde el principio que el apego a Él en fe, amor y obediencia sería el terreno en donde crecería su utilidad ministerial.
Recordarás que el Señor llamó a Simón con su hermano Andrés, así como a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, para que dejaran las redes y lo siguieran, diciendo: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres» (Mar. 1:17). En otras palabras, su apego individual a Él en fe, amor y obediencia sería el medio por el que ellos serían moldeados en hombres que «pescarían» a otros para que siguieran a Cristo, incluso mientras ellos mismos estaban aprendiendo a seguirle a Él. El apego a Cristo es la idea central y el principio reinante del discipulado, según la afirmación estratégica sobre el discipulado, expresada cuando Él «estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios» (Mar. 3:14-15). ¡No cambies el orden! La frase «con Él» viene antes de «para enviarlos a predicar». Eran discípulos antes de ser predicadores, y su ministerio de predicación y sanidad emanaba de su apego a Él, se llevaba a cabo a la luz de tal apego y se regía por la dinámica de este apego a Él.
Este gran principio se enfatiza maravillosa y evidentemente después de la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos, cuando Él trata con Pedro de forma tan conmovedora. Allí, junto al mar de Galilea, después de que los discípulos habían terminado de compartir un desayuno con su Señor resucitado, Jesús apartó a Pedro para tratar con él de manera especial. Durante el juicio de Jesús, Pedro había negado al Señor tres veces, afirmando que ni siquiera lo conocía. Los labios de Pedro habían pronunciado juramentos de maldición sobre sí mismo en su rechazo de Jesús; eso hace a la respuesta de Jesús aún más sorprendente:
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo:
Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas (Jn. 21:15-17).
No me propongo hacer una exégesis de este importante pasaje, ni tampoco presentar un comentario sobre las dos palabras griegas que Jesús usó: bosko, que significa «alimenta», y poimaino, que significa «pastorea». Simplemente me gustaría establecer el punto, de que la clave para cumplir con los deberes de mayordomía del ministerio es nuestro apego a Cristo en amor. El Señor le está diciendo a Pedro que, si lo ama de verdad, manifestará ese amor al cumplir este deber que Él le ha asignado.
El apóstol Pablo se autodescribió como «siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios» (Rom. 1:1), y, junto con Timoteo, «siervos de Jesucristo» (Fil. 1:1). En ambos casos, el término griego doulos, que significa «esclavo» o «siervo», indica el amor de Pablo por la persona de Cristo y su apego a Él. ¿Qué subyacía tras el llamamiento apostólico? Era el apego de Pablo a Cristo en fe, amor y obediencia. Esto se estableció muy claramente desde el principio, como podemos observar al leer el relato de su conversión. Considérese la importancia de Hechos 26:14, que afirma: «Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El Señor Jesús estaba uniendo Su siervo a sí mismo y, de esa relación, brotaría el poderoso ministerio de Pablo. El testimonio de Pablo lo confirma: «Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre» (Gál. 1:15-16). Pablo llevó a cabo su ministerio con esa revelación de Cristo aún en su corazón, de modo que, cuando se acercaba al fin de sus días, pudo decir que él aún tenía una gran pasión: «conocerle a Él» (Fil. 3:10 LBLA).
Podríamos objetar y decir que Pablo ya conocía a Jesús por revelación directa, y que más adelante explica cómo fue arrebatado al tercer cielo (2 Cor. 12:2-4). ¿Cómo él podía desear conocerle aún más que eso? Seguramente él nos contestaría que quería conocerlo tanto como un hombre pudiera conocerlo, hasta que pudiera verlo cara a cara. El amor de Pablo por Cristo y sus incesantes deseos por Cristo –a pesar de sus experiencias extraordinarias– son expresados en el más fuerte lenguaje devocional en el libro de Filipenses. Considera tan solo unos pocos ejemplos: «Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte» (Fil 1:20); «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia» (Fil. 1:21); «Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor» (Fil. 1:23; cf. 2 Cor. 5:8); «Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor… para ganar a Cristo, y ser hallado en él… a fin de conocerle… para lo cual fui también asido por Cristo Jesús» (extractos de Fil. 3:8-12).
Sin duda, estos hilos de evidencia bíblica indican que, si hemos de ser verdaderos siervos de Cristo con esta experiencia cristiana comprobada, probada, madura y equilibrada, en el fundamento de esta experiencia debe haber una fe probada, un amor, y un apego devoto hacia la persona de nuestro maravilloso y preciado Señor Jesucristo. Como afirma Pedro: «A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso» (1 Pedro 1:8).
Si hay algún grupo de hombres que deben hacer evidente que están dispuestos a hacer cualquier cosa, menos pecar, para mantener su primer amor, deben ser los siervos de Cristo, para que así, luego de que hayamos pretendido presentar a Cristo a otros, Él no tenga que decirnos como le dijo a la Iglesia de Éfeso:
Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor (Apoc. 2:2-4).
Este «primer amor» es el amor que teníamos por Cristo cuando conocíamos mucho menos, pero sentíamos mucho más lo maravilloso de haber sido perdonados, lavados, justificados y adoptados en la familia de Dios. El amor por Cristo es lo que inclinaba nuestros corazones a no salir nunca de casa sin asegurarnos primero de llevar algunos panfletos evangelísticos en el bolsillo de la camisa. El amor por Cristo es lo que hacía que nuestras conciencias nos acusaran si cedíamos ante cualquier excusa absurda para no desempeñar nuestros ejercicios devocionales diarios de orar y meditar en la Biblia. Puede ser que conozcamos mucho más sobre Cristo en lo que a teología se refiere, y así debe ser, y que hayamos experimentado mucho más de aquella obra de salvación que Cristo realiza de manera continua en nosotros; pero, ¿tenemos ese amor por Cristo mismo que teníamos al principio?
Cualquiera que aspire al oficio pastoral debe mostrar evidencias de que es un hombre que se esfuerza apasionadamente por mantener su primer amor. Tiene que reconocer, junto con los mejores santos: «No lo he alcanzado plenamente; reconozco que tengo áreas de frialdad y adormecimiento», pero él debe poder decir, con toda sinceridad: «No me he resignado a aceptar el statu quo. Estoy apasionadamente comprometido a reavivar mi amor por Él». El corazón y alma del ministerio del Nuevo Pacto es la proclamación pública y privada de Cristo. Sin embargo, ¿cómo podremos llevar esto a cabo eficazmente, y con la bendición de Dios, si no tenemos un amor y devoción por la Persona de Cristo, un amor y devoción actuales, evidentes, experienciales y contagiosos? Pablo podía afirmar sobre su ministerio: «A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre» (Col. 1:28).
Alexander Whyte, al describir sus caminatas y conversaciones de sábado con Marcus Dods, declaró: «Sin importar dónde habían empezado nuestras conversaciones, pronto cruzábamos valles y montañas —de un modo u otro— hasta llegar a Jesús de Nazareth: Su muerte, Su resurrección y Su presencia con nosotros; y, al menos que tengamos la misma meta en nuestros sermones, y alcancemos el mismo objetivo, estaremos dando golpes al aire». Los predicadores de antaño tenían un refrán favorito y era que, así como en cada pueblo de Gran Bretaña había un camino que daba con otros caminos, hasta que al final desembocaba en Londres, así en cada texto bíblico, hasta en el más recóndito e inesperado, se encontraba un camino hacia Cristo. Posiblemente, hubo ocasiones en que extraños giros de la exégesis y dudosas alegorías se presionaron para el servicio de la construcción de ese camino; pero el instinto que afirmaba que la predicación que no exaltara a Cristo no merecía ser llamada predicación cristiana, era un instinto enteramente sano. Este es nuestro gran tema maestro. En las palabras elocuentes y directas de John Donne: «Todo conocimiento que no comienza y no termina con Su gloria, es tan solo un círculo frívolo y vertiginoso, nada más que una elaborada y exquisita ignorancia»1
Hay ocasiones en las que, tras leer Lecturas matutinas y vespertinas de Spurgeon, el Daily Remembrancer (Recordatorio diario) de James Smith, o My Utmost for His Highest (Lo mejor de mí para el Altísimo) de Oswald Chambers, tal vez te digas a ti mismo: «Por la forma en que el autor preparó esa reflexión devocional, veo que, antes de traer a Cristo desde el pasaje, en realidad lo ha hecho entrar a la fuerza». Sea cuando sea que me percato de que estoy pensando así, mi falta de amor hacia la persona de Cristo me reprende, y me encuentro orando:
Oh, Dios, dame la misma «aflicción» exegética y homilética que Spurgeon, Chambers y Smith tenían, la «aflicción» de un amor apasionado por Cristo y ardiente como al rojo vivo, hasta el punto de sentirme tentado a encontrarle incluso en una porción de la Escritura en donde Dios no lo ha puesto.
Sí, podemos acomodarnos en nuestros sillones y, con fría y calculada petulancia, criticar a algunos de los escritores del pasado porque, en ocasiones, su amor ardiente por Cristo los llevaba a permitirse algunos excesos e irregularidades exegéticas. Pero ¿no sería maravilloso estar tan apasionada y presentemente amando a Cristo que hasta nos sintiéramos tentados a permitirnos la misma aberración como lo hicieron ellos? Cuando yo cortejaba a la que ahora es mi esposa, Dorothy, en mi propia congregación se volvió proverbial, y con razón, que apenas había un sermón, una sesión de consejería pastoral o una conversación en la que en mis labios no apareciera Dorothy. Sin embargo, cuando me preparaba para la predicación o la consejería, nunca tuve que planificar mis referencias a «Dorothy». Dios estaba convirtiendo la noche de llanto de mi viudez en una mañana de alegría, por la expectativa de recibir, nuevamente, una ayuda idónea que responda a mi necesidad (Gén. 2:18). Dorothy llenaba mi corazón y lo que este veía, y, por lo tanto, ella formaba parte constante de mi conversación. Como indica el pasaje de Mateo 12:34: «Porque de la abundancia del corazón habla la boca». Nuestras bocas hacen eco de lo que ocupa nuestros corazones y son la caja de resonancia de nuestros más profundos pensamientos. Si nuestros corazones no están llenos de Cristo en el tiempo que pasamos a solas con Él y en nuestro caminar con Él, de modo que para nosotros el vivir sea Cristo, hablar de Él con corazón ardiente no será natural para nosotros. No nos atrevamos a tratar de meterlo en nuestros sermones de forma artificial o fingida, en un esfuerzo por esconder la falta de amor en nuestros corazones.
Lo contagioso de nuestro propio apego presente, vivo y vibrante a nuestro Señor Jesús, en fe, en amor, en un creciente conocimiento y en obediencia a Él, fluirá naturalmente en nuestros sermones y en toda nuestra obra pastoral. Este elemento de la experiencia cristiana no solo es un prerrequisito vital para determinar si un hombre está capacitado para el oficio pastoral, sino que además es indispensable para nosotros el cultivar esta obsesión por Cristo si hemos de desempeñar debidamente las funciones continuas de nuestro oficio2.
—
1. James S. Stewart, Preaching (La predicación), Londres: The English Universities Press, 1955, 54, 55.
2. Recomiendo en gran manera el tomo 1 de las obras de John Owen para quien busque cultivar un amor más profundo y rico por el Señor Jesús. Además, recomiendo el tomo 2 de Owen por ser útil para obtener un conocimiento más rico y profundo de nuestra comunión distintiva con las tres personas de la Trinidad. Para conseguir una familiarización experiencial más profunda con el peligro de la apostasía y cultivar una mentalidad espiritual, el volumen 7 de Owen no tiene igual.
El volumen 2 de las obras de John Owen, ha sido traducido al castellano por la editorial Teología Para Vivir, en dos volúmenes, bajo los títulos Comunión con el Dios Trino Vol. 1, y Comunión con el Dios Trino Vol. 2.
Todos los derechos reservados. Este extracto fue tomado de Teología pastoral, Vol. 1 de Albert N. Martin, capítulo 6. Disponible prontamente en Cristianismo Histórico.
